«La felicidad real siempre aparece escuálida en comparación con las compensaciones que ofrece la desdicha»¹
—Aldous Huxley
Brave New World
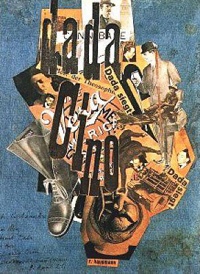
La conducta no ha debido ser lo que se dice ejemplar; de haber sido este el caso, la reprimenda —bien trocada por halago— no vendría a herir el lóbulo de mi mancillada ojera derecha —que aún tan poco agraciada parte de nuestra anatomía guarda su honor—. Si mal no recuerdo, que recordar mal es mis peores vicios, el detonante de mi desgracia —la terminología épica siempre me ha atraído— fue el no poder, ni querer, aplazar la amena e ingenua plática matutina hasta el primer mal llamado espacio de recreo. La cosa es, en pocas palabras y sin más detalle, que hablé en clase —talvez un poco más alto de lo debido y permitido— y que el agudísimo oído de la dulcemente llamada Niña, bien conocida tirana, dadora de justicia y repartidora de sapiencia, percibió con celeridad e ira mis muestras de temprana irreverencia; con todo lo cual, acorde a la instrucción clásica, con la que —por dicha o desdicha— se me educó, concluyó en el aludido jalón de oreja (o de orejas, que pensándolo bien, la izquierda igual o más sufrió).
Tan poco agraciado relato, de tan poca agraciada cuestión, tiene su claro y explicable motivo: ¿Cómo es que se le castiga el ser humano por algo que la sociedad misma le ha enseñado a hacer?
Recuerdo aún mis no tan lejanos años mozos de escolar donde, ataviado con el uniforme de rigor —que sobresalir, o querer hacerlo, era síntoma de rebeldía—, se me satirizaba desde el vil escritorio por mis algo desfasados minutos de convivio. Bien sabido es por mi, y negándolo sólo conseguiría errar fuerte, que la poca melodiosidad de mi voz, más allá de generar posibles momentos de paz angelical —si es que la figura explica lo que la realidad no demuestra— en mis circundantes compañeros, podría llegar a molestarlos, des-concentrarlos, enajenarlos, enloquecerlos o hasta —problema grave— incitarlos a tomar mi determinación. Por lo anterior era que los ciclos de vocalización se caracterizaban por efímeros y puntuales; del tipo «viste a la nueva compañera…» y casi con inmaculada periodicidad dichos en susurro. No obstante, era suficiente para causar desestabilización.
No he podido, asimismo, olvidar las típicas reprimendas paternas post-reunión-entrega-de-notas: «Buen muchacho y aplicado, pero habla mucho en clase» y sus ulteriores modificaciones que comenzaron en «mantiene el rendimiento y ya habla menos» y concluyeron en un «excelente alumno [el término excelencia jamás fue bien concebido por los amigos del conocimiento] y ya no habla»… pues, créalo o no, los constantes regaños y jalones de orejas —que por suerte el maíz en las rodillas y la regla en los nudillos no llegó a traumar mi infancia— logran amansar a casi cualquiera.
•••
Lo más curiosos fue el día en que, llegado a la universidad y en mi primera clase, a los veinte minutos de comunicación y lenguaje, la profesora no podía dejarse de sorprender por lo callados que casi todo éramos (que privilegiados, hijos de la ventura, siempre quedarán) a la vez que, sin mucha dificultad ni consideración por los últimos once años de sometida instrucción, nos aconsejaba de muy buena manera convertirnos de la noche al día en el escuadrón de adolescentes universitarios temerosos más participativo de toda la historia. Jamás podré guardar rencor alguno por la susodicha profesora ni por sus consejos; sin embargo, lo absurdo de la situación me hace llegar a pensar: ¿cuál es la clase de sociedad que se preocupa por hacernos educar? O más difícil todavía ¿cuándo se desvanece la sutil línea que separa la educación del sometimiento?
El presente texto, de un modo muy somero y sólo limitado por el factor espacio, tendrá por objeto estudiar las dos anteriores preguntas y, quizá —sí la suerte o El Hado nos favorecen— darle respuesta por lo menos a una de ellas. El texto siguiente girará en torno a dos obras de especial importancia, importancia personal aclaro. La primera, creación insigne y prodigiosa del maestro de lo aparentemente inconexo, Aldous Huxley, Brave New World (Un Mundo Feliz). Obra que versaba sobre la aparente —soy poco rígido— mecanización del cuerpo social, sobre un real-potencial futuro donde el hombre no será más que un sencillo engranaje dentro del sistema total… con un dato algo improbable —por no decir que absurdo—: la incorporación de un Señor Salvaje —quizá hombre común de la época huxley— que viene a romper con los paradigmas de normalidad propuestos en ese mundo narrado, ese Mundo Feliz. Y la segunda, que no podría decir lo mismo de insigne y prodigiosa como sí algo convulsa y particularmente atrayente, Atrapado Sin Salida; filme no muy actual en producción pero sí mucho en interés común, obra en la cual se nos enseña que el más cuerdo de todos puede, en ésta y otras épocas, llegar a ser considerado como el más innegable psicópata —en confianza, para evitar imprecisiones categóricas, loco—.
No es mi objetivo narrar o estudiar la serie de acontecimientos que dan vida y forman a cualquiera de las dos obras, sino más bien demostrar, a partir de ideas clave en torno a éstas, que el proceso represivo del hombre social contra el hombre social, mi bien/mal llamada negación del ser (el no resulta ser represivo), podría alcanzar puntos críticos de ejecución pragmática.
•••
Con gran pesar, que este tipo de situaciones siempre hieren, y circunscribiendo el estudio a la situación propia de éste mi país, debo señalar que tal problema se propicia desde la más temprana educación institucionalizada —que para dicha de algunos, las corrientes del pensamiento no llegan a todos por igual.
En cualquier caso, el problema —hablamos de la domesticación/negación— latente en la instrucción de ciudadanos serios y responsables no es cuestión de poco cuidado. Vemos así como muchos, no más entrando en un nuevo y desconocido sistema educativo, dan de lleno con una metodología pedagógica inflexible y hasta un poco cruenta, donde las diferencias comunes entre uno y otro —eje principal de los procesos creativos y del pensamiento crítico— no resultan más que motivo de vergüenza para el incriminado, vilmente y para su desgracia —comúnmente— sin capacidad dialéctica elevada; —no mucho, que el sujeto con el que se departirá no es exactamente un genio declarado— que las sutiles muestras de defensa se toman por irreverencia y castigan con golpe en la boca, según algunos padres; que le hiciera poder alcanzar consenso con su designado maestro.
Es de esta forma que la educación, tal como el sentimiento de imperturbabilidad que cita Huxley —el mismo que nos dice, a nosotros y a ellos, seres ficticios, las normas de comportamiento social que deberemos seguir—, nos va achicando el pensamiento y cerrando los horizontes de un porvenir libre y auto-controlado (al menos en parte). Sépase que no guardo ningún tipo de rencor contra cualesquiese instituciones educativas dedicadas a formar ciudadanos, ni que será jamás mi finalidad promover proceso anarquizante alguno desde las raíces mismas del conocimiento, ¡No! La esencia del complejo, y por primera vez en mi vida me detengo para analizarlo, finca en la metodología opresivo-estrechista que se usa para educar.
Si éste fuese un mundo feliz, centrado en el común aplacamiento de las ideas, los procesos pedagógicos actuales podrían servir; pero en un mundo tan precisado de ingenio e ideas, la situación cambia. No quiero yo sugerir, ni me creo en la facilidad de hacerlo, una solución global al problema propuesto —que por otro lado, gente más versada podrá citar— sino trato de demostrar como la educación, tal cual está ahora, no prepara realmente al estudiante para enfrentar la vida en frío, tal como me gusta.
•••
El jalón de orejas se perdona y olvida —que tan grave no fue— pero la contrariedad ante esto perdura por muchos años más. No seré el más apto para afirmarlo, pero la letra con sangre sólo entra por períodos cortos. El castigo físico y verbal, si bien medio para generar disciplina y obediencia, no desarrollan por lo general otras virtudes poco más enaltecientes. No trato de aplacar la importancia de la disciplina, que por otro lado constituye uno de los procesos recurrentes de mayor provecho para el hombre; únicamente considero que la disciplina que castiga y extingue iniciativas conduce, comúnmente, a una des-sensibilización del hombre como ser pensante, llevándolo por fuerza a una condición poco más que controlada y, curiosamente, poco menos que perceptible: el ser humano como parte del conglomerado, no como individuo. Idéntica situación a la citada por Huxley, sólo que un poco más real.
Al tanto decía Adolf Hitler en su Mein Kampf —y dicha alusión, acepto, no resulta más que antojadiza y hasta un poco innecesaria… para algunos— que «la obediencia pasiva y la fe infantil constituyen el peor de los males que es posible imaginar». Aún siendo un hombre, talvez, corrompido por su propio sistema —o quizá sólo desentendido por los demás, que no trato de estigmatizar a nadie— la frase, célebre para mi y recordada para la ocasión, nos explica exactamente por que vemos con tan malos ojos a su persona y tratamos de negar cualquier verdad que pudiese salir de sus algo torcidos ideales (no muestro, valga la aclaración, verdades absolutas). La obediencia pasiva, junto con la siempre desapropiada fe infantil, no debería en ninguna sociedad o país ser motivo de orgullo (en Costa Rica: «Mi chiquito nunca habla en clase, es de los más bien portados»). Por supuesto, repito y no me canso de insistir, no tratamos de fomentar la indisciplina o el mal comportamiento —que nuestras acciones no tienen por que perjudicar a nadie que nos rodease— sino hablo de la potestad estimulante y algo olvidada del diálogo y la confrontación respetuosa, donde la persona, con razón o no —que el aprender estriba en equivocarse— tenga total libertad de diferir en uno o varios tópicos con su maestro o profesor. Para muchos, estas ocasiones serán aisladas y poco factibles, pero al menos se fomentará el pensamiento crítico y el factor participativo del cual tantos profesores presentan normalmente queja. Pues para algunos, desdichadamente, participación es ir resolviendo en milimétrico orden paralelo las respuestas al más tedioso cuestionario.
Esto me lleva a otra cuestión un tanto criticable y de la que hasta ahora no he tratado: el desaseo generalizado. Recuerdo como en múltiples ocasiones —al menos en mi escuela, urbana, no vaya a creer quién sabe qué— la organización de un comité de aseo post-clase me parecía particularmente fastidiante; dos motivos influían en mi inflexible opinión: primero, hacíamos un trabajo que no nos correspondía —las conserjes quedaban encantadas con la idea— y tras de eso se nos calificaba por ello —la nota de conducta, otra grave obtusidad perspectiva en los padres de la educación costarricense moderna—; y segundo, y a éste no llegué hasta hace pocos minutos —que para usted será una medida temporal absurda, lo sé—, que la situación propuesta no se encaminaba a solucionar nada. O es que acaso ¿no hubiese sido mejor que nos enseñaran, con gran constancia claro, a depositar la basura en su común receptáculo? Es decir, nos enseñaban a combatir un problema, no a solucionarlo. Y niégueme usted que tal conducta no es más propia de niños que de adultos… claro que esa es la educación institucionalizada, y en una democracia, las instituciones se valoran por su mera existencia, no por su función práctica y definida.
Todo lo anterior, y ésta será la única alusión al film antes citado, me lleva a esbozar una aventurada analogía al respecto. El hombre o la mujer diferentes, un poco locos quizá pero al cabo diferentes, son comúnmente segregados por la sociedad mecanizada, hija pródiga de los aparatos (des)edificantes. El sanatorio, o manicomio, como tenga usted en buen ver, es la representación a escala de, al menos y doy cuenta de la que conozco, el conglomerado de costarricenses llamados nación, la población, extendiendo los límites. Solamente que quizá a la inversa —o al menos eso queremos ver—: son más los cuerdos que los locos, y los raros no son aquéllos sino éstos. Es aquí donde está la ilación: el hombre es normal hasta el tanto responda de una manera establecida a los estímulos educativos y los modelos comunes de sociabilización. De no ser así, o se es tonto o se es loco. Los primeros acaban creyéndose el significado peroyativo del término y se dan por acabados antes siquiera de comenzar el camino; los otros se tratan de curar y ante la imposibilidad de ello (que ser diferente no es síntoma de ningún mal del cuerpo) son reducidos a la convivencia controlada junto a otros de su clase. Volvemos entonces al primer sitio. El estrecho manicomio, hogar del que llamaré conocimiento reprimido. Procesos sociales incorrectos pero arraigados ¿qué podemos hacer?
Aún teniendo muchos otros tópicos que tratar al respecto, dejaré el texto truncado a estas alturas. Dos motivos me impulsan: primero, no quiero cansar al lector; y segundo, el objetivo principal del presente ya se ha cumplido: puede usted ahora conocer mi perspectiva con respecto al tema; aceptarla o no, ya es libre albedrío.
En todo caso, espero que la lectura le haya resultado entretenida y —por qué no— hasta un poco contradictoria. Si he logrado crear en usted sentimientos favorables —o en contra— a lo dicho aquí, he logrado el objetivo, no del texto que ya se citó, sino de una fracción de vida; que la vida completa depende de eso: nuestra capacidad de pensar y actuar, de ser seres humanos (perdone el pleonasmo) valiosos para nosotros mismos más que para una sociedad autoritaria. No queremos romper reglas, queremos vivir una mejor vida donde los jalones de orejas sean historia, por suerte y dicha, pasada.
(adaptación)